La
Débâcle se publicó en 1892,
del autor Emilio Zola. La
historia se desarrolla en el contexto de los acontecimientos políticos y
militares que terminaron con el reinado de Napoleón
III. La novela ha sido traducida como La
debacle y The Downfall
La novela comienza en el verano de 1870, cuando, después de graves
tensiones diplomáticas, Francia
declaró la guerra a Prusia. Los
franceses esperaban lograr una rápida victoria marchando sus ejércitos hacia el
este, directamente a Berlín. En cambio,
los prusianos cruzaron el Rin antes
que los franceses, derrotaron al ejército francés e invadieron Francia.
La novela es la más larga de la serie Rougon-Macquart. Su personaje principal
es Jean Macquart, un granjero que, después de haber perdido a su esposa y
su tierra, se ha unido al ejército para la campaña de 1870. El tema principal es la brutalidad de la guerra para el común
de la gente, ya que se ve afectada por las pérdidas de familiares y amigos y
por las dificultades económicas.
El campamento se había colocado a dos kilómetros de
Mulhouse, hacia el Rhin, en medio de una llanura fértil. Al terminar aquel día
del mes de agosto, bajo un cielo plomizo que recorrían las nubes, las tiendas
de campaña se alineaban por los campos de labranza y los pabellones formados
por los fusiles relucían, se espaciaban por el frente de la línea, mientras que
los centinelas con los fusiles cargados, vigilaban inmóviles con la vista fija
en lontananza, en las nieblas violáceas del lejano horizonte que subían del
río.
Se había llegado de Belfort a las cinco. Eran las
ocho y los soldados acababan entonces de recoger sus víveres. Pero la leña
debía haberse extraviado, pues no se había podido repartir. No había medio de
encender fuego y hacer el rancho. Fue preciso contentarse con mascar galleta
fría, remojándola con buenos tragos de aguardiente, lográndose así que las
piernas, ya endebles, aflojasen más. Sin embargo, dos soldados, detrás de los
pabellones, cerca de la cantina, se empeñaban en querer encender unos trozos de
leña verde que habían cortado con sus sables y que no querían arder. Una
humareda negra y espesa flotaba en el aire de aquella tarde de una tristeza
indefinible.
 |
| Tropas prusianas en Torcy, 1870 |
No había allí más que doce mil hombres, todo lo que
el general Félix Douay conservaba del séptimo cuerpo de ejército. La primera
división, reclamada la víspera, había salido para Froeschwiller; la tercera se
encontraba todavía en Lyon, habiéndose decidido a abandonar Belfort con la
segunda división, la artillería de reserva y una división de caballería
incompleta. Se habían visto fuegos cerca de Lorrach. Un telegrama del
subprefecto de Schelestadt decía que los prusianos iban hacia el Rhin por
Markolsheim.
El general, que se encontraba demasiado aislado a la
extrema derecha de los otros cuerpos, sin comunicación con ellos, acababa de
precipitar su movimiento hacia la frontera, con tanta más razón cuanto que la
víspera se había recibido la noticia de la desastrosa sorpresa de Wissemburgo.
A cada momento temía verse obligado a rechazar al enemigo o ser llamado para
apoyar al primer cuerpo. Ese día, ese sábado tempestuoso, el 6 de agosto,
debían haberse batido en algún sitio, del lado del Froeschwiller, bien se
presentía al ver el cielo triste por el cual pasaban grandes ráfagas de viento
que destrozaban los nubarrones. La división llevaba dos días de marcha,
creyendo encontrar siempre los prusianos en esa caminata desde Belfort a
Mulhouse.
El día terminaba; la retreta salió de un rincón
lejano del campamento, señalada por el redoble de los tambores y los toques de
cornetas cuyos ecos se llevaba el aire. Juan Macquart, que estaba ocupado en el
arreglo de su tienda de campaña, se puso de pie. Al primer anuncio de la guerra
había abandonado su pueblo, Rognes, con la pesadumbre que le había producido el
drama en que acababa de perder a su mujer Francisca y las tierras que le había
llevado en dote; se había reenganchado a los treinta y nueve años, obteniendo
inmediatamente los galones de cabo; con esta graduación se incorporó al 106.º regimiento de línea, cuyos cuadros se
completaban entonces. A veces le causaba extrañeza verse con el capote, él, que
después de la batalla de Solferino, había abandonado el servicio, tan alegre
por no tener que arrastrar sable y matar gente. ¿Pero qué iba a hacer? Cuando
no se tiene oficio, ni mujer, ni bienes, y cuando el corazón está triste, es
mucho mejor ir a estrellarse contra el enemigo. Recordaba su frase, ¡vive Dios!
Cuando no se tiene valor para trabajar la tierra, hay que defenderla.
 |
| Desfile prusiano en París, 1871 |
Juan, puesto en pie, lanzó una ojeada hacia el
campamento que se conmovía al toque de la retreta. Algunos hombres corrían;
otros, adormecidos ya, se levantaban, se desesperezaban, desfallecidos,
disgustados. Él aguardaba con paciencia la lista, con esa tranquilidad y esa
resignación que hacían de él un soldado excelente; sus compañeros decían que si
hubiese tenido instrucción, hubiera podido subir mucho; pero él, que solo sabía
leer y escribir muy poco, no ambicionaba ni el grado de sargento.
Pero al ver el fuego de leña verde que seguía
humeando, interpeló a los dos individuos Loubet y Lapoulle, diciéndoles:
— ¡Dejad eso! nos estáis envenenando.
Loubet, escuálido, con cara risueña, replicó:
—Ya arde, os lo aseguro… sopla tú.
Y empujaba a Lapoulle, un coloso, que intentaba en
vano encender el fuego, soplando, con los carrillos inflados, la cara
congestionada, los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas.
Otros dos soldados de la escuadra, Chouteau y Pache,
el primero echado de espaldas como un holgazán que desea estar a sus anchas, el
otro en cuclillas, muy entretenido remendando sus pantalones, soltaron una
carcajada al ver la horrible cara de aquel bruto de Lapoulle.
—Da la vuelta y sopla por el otro lado y lo harás
mejor —gritó Chouteau.
Juan los dejó reír. Acaso no volvería a presentarse
a menudo ocasión de reír; él con su aire de buen mozo, con la cara llena y
regular, no era melancólico; hacia, como que no veía cuando sus soldados se
entretenían.
Pero otro grupo llamó su atención; un soldado de su
escuadra, que estaba hablando con un paisano hacía ya algún tiempo; era
Mauricio Levasseur, que conversaba con un caballero rubio, de unos treinta y
seis años, de cara simpática, que iluminaban dos ojos azules, ojos de miope,
por cuya causa se había visto obligado a, renunciar a servir a la patria en el
ejército. Un sargento de artillería de la reserva, de aire resuelto, con bigote
negro, se había unido al grupo y los tres hablaban como si estuvieran en
familia.
Para evitarles algún contratiempo, Juan creyó
oportuno intervenir.
—Hará usted bien en marcharse, caballero. La retreta
viene y si el teniente le viera…
Mauricio no le dejó acabar.
—Quédese usted, Weiss.
Y dirigiéndose al cabo díjole secamente:
—Este señor es mi cuñado. Tiene un permiso del
coronel, a quien conoce.
¿En qué se entrometía ese aldeanazo cuyas manos
olían a estiércol? Él, que había sido recibido abogado durante el otoño último,
que había sentado plaza y con el apoyo del coronel había sido incorporado al
106. º de línea sin pasar por los depósitos, se resignaba a llevar el morral,
pero desde los primeros momentos sentía repugnancia invencible contra aquel
cabo, sin instrucción, a quien tenía que obedecer… (La debacle, capítulo 1)
Mi
libro
Mi edición de La
debacle parece haber pasado malos momentos, está con algunas manchas en la
tapa y quizá tenga una rajadura, muy pequeña, pero rajadura al fin, en el
frente. Lo abro y en la segunda página me muestra el título: La Débácle (El Desastre). Traducción del
francés de M.E. Biagosch. Es la
primera edición de 1940. ¿1940? Justo, 1940, otro año de guerras, conflictos y
hambre en el mundo, como pasaba en la novela, en La debacle. ¿Será que no aprendemos, los hombres? ¿Qué vamos a
tener que pasar guerras y muertes cada siglo, porque no aprendemos que es mejor
el amor que la guerra? Igual La debacle
es una buena lectura, vale la pena.
Artículos
relacionados
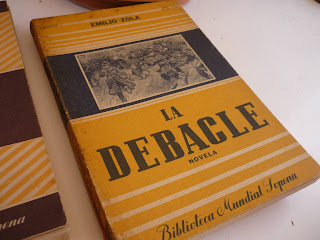
No comments:
Post a Comment